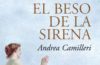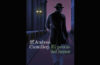Aurora Ornella Grimaldi de la Universidad de Salamanca analizó a fondo EL CASO DEL ARBËRESH DE PIANA DEGLI ALBANESI. Se trata de una comunidad de origen albanés que pervive en el centro de Sicilia, a apenas 24 kilómetros de Palermo, desde hace casi 600 años:

La aprobación por parte del Parlamento italiano de la ley 482 del 15.12.1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (Normas en materia de tutela de las minorías lingüísticas históricas), ha abierto una nueva fase lingüística y cultural para las doce minorías presentes en Italia y reconocidas por la misma ley. En nuestro breve escrito efectuaremos un rápido análisis sobre el papel de la escuela en la tutela del Arbëresh, habla de origen albanés presente en Sicilia, y de su importancia en la formación de docentes y discentes en la socio-cultura minoritaria de Piana degli Albanesi.
Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshëvet), es una pequeña ciudad de 6200 habitantes a 23 Km de Palermo, surge a los pies del Monte Pizzuta y mira hacia el valle que debe su nombre al homónimo lago, formado por el cierre artificial de uno de los brazos del río Belice. Este pueblo es la más importante colonia albanés de Sicilia y se remonta al final del siglo XV cuando numerosos grupos de prófugos Albaneses buscaron amparo en las cercanas costas de Italia meridional, tras la invasión turca de los Balcanes. Se produjo entonces una ola de prófugos, que se agregaron, en parte, a las colonias preexistentes, llegadas hacia 1447, como es el caso de Biancavilla y Bronte. Parte de los prófugos obtuvo del arzobispo de Monreal el permiso para establecerse en el feudo de Merco y Ayndilli, mediante un contrato firmado en 1488; es el origen de Piana degli albanesi cuya población actual está situada ligeramente más en el valle que la originaria. Cuando la población albanesa se fue extendiendo el arzobispo de Palermo les concedió a 82 familias de Piana el permiso para ocupar la cercana S. Cristina Gela en 1691. De hecho ha sido señalada la presencia de albaneses también en S. Michele de Ganziria en la zona catanesa (Kellner 1972). Es muy probable que las colonias no fueran sólo albanesas desde un punto de vista étnico, sino que incluyeran eslavos y griegos, muy pronto asimilados a los anteriores. A menudo, de todas formas, se les llamó a todos griegos, no por la raza o la lengua, sino por el rito, que es de hecho el griego católico. Sin embargo sobre el albanés antiguo hablado en la isla se conoce poco, ni sabemos cuando y como desapareció de Bronte y de S. Michele di Ganziria, donde no quedan huellas, o de Biancavilla que recuerda Albania en el escudo comunal, y en ciertos nombres de calles. Es interesante notar que en Piana, donde la presencia albanesa es consistente, en su primer siglo de existencia, se siguió una conciente política de aislamiento, que fortaleció la identidad cultural y lingüística del centro: solo después de 1590 se le permitió a los sicilianos que se quedaran en el pueblo. Tras cinco siglos y no pocas dificultades, la comunidad albanesa de Piana ha conseguido mantener su originaria identidad étnico-lingüística participando a la vez a los acontecimientos históricos regionales y nacionales. Desde un punto de vista lingüístico esta tendencia a la conservación ha favorecido la supervivencia del idioma hablado por los fundadores del pueblo, el arbëresh, que es una variedad del tosco (“tosk”, dialecto hablado en el sur de Albania), con unas inflexiones que derivan del guego (“geg”, dialecto del norte de Albania) y contaminaciones que han tenido lugar durante la permanencia en Italia. La sociedad albanesa italiana ha desarrollado, de todas formas, una notable tradición cultural cuyos principales protagonistas han sido L. Matranga (1567–1619), P. G. Guzzetta (1682–1756), D. Camarda (1821 – 1882), N. Barbato (1857 – 1921), G. Schirò (1865 – 1927), (Petrotta 1966).
Existe, sin embargo, cierta distancia cultural en relación con el país de origen, y hoy se calcula que sólo el 45 % de los vocablos arbëresh coincidan con los de la lengua albanesa y que un 15 % sea representado por neologismos, a menudo introducidos en la lengua por escritores ítalo-albaneses; lo demás sería el resultado de contaminaciones del italiano y sobre todo de los dialectos de las distintas realidades locales.
Las comunidades albanesas hoy se han difundido en casi todas las regiones meridionales, alcanzando los 100.000 habitantes, aunque la población de origen albanesa que hable la lengua arbëreshe constituya una minoría sobre el total de los miembros de la comunidad ítalo – albanés.

Calabria es la región en que más amplia resulta la presencia de la comunidad arbëreshe, contando con un número de 58.425 personas que hablan la lengua originaria sobre un total de 88.319 miembros de la comunidad ítalo-albanés. Importantes comunidades arbëreshë habitan en por lo menos 30 localidades de la región, en particular en la provincia de Cosenza.
Numerosa es también la comunidad albanés de Puglia (113.088 personas) aunque sólo un pequeño porcentaje (12.816 personas, concentradas en la provincia de Foggia, en Casalvecchio y Chieuti, y en la provincia de Taranto en San Marzano) hablen todavía arbëresh.
Además de la comunidad de Piana degli Albanesi (con 15.135 personas de habla arbëreshe sobre un total de 64.177), encontramos comunidades de habla arbëreshe también en Molise (13.877 sobre 25.051, en los pueblos de Campomarino, Ururi, Montecilfone y Portocannone) y en Basilicata (en los pueblos de S.Paolo Albanese, S.Costantino Albanese, Barile, Ginestra e Maschito, donde casi todos los miembros de la comunidad hablan arbëresh, 8.132 sobre 9.072). Mucho más pequeñas las comunidades ítalo – albanesas de Campania (2.226 persone) y de Abruzzo (510) (Ruffino 1998).
La aprobación por parte del Parlamento italiano de la ley 482 del 15.12.1999 “Normas en materia de tutela de las minorías lingüísticas históricas”, ha abierto una nueva fase lingüística y cultural para las doce minorías presentes en Italia y reconocidas por esa ley: la minoría albanesa, catalana, alemana, griega, eslovena, croata, francesa, franco-provenzal, friulana, ladina, occitana y sarda.
Con la actuación a distancia de más de cincuenta años de la promulgación de la Carta Constitucional, del art. 6 que establecía el compromiso del Estado republicano a la tutela con normas miradas de las minorías lingüísticas, se puede decir que se ha concretizado hoy esa atención institucional hacia las diversidades lingüísticas minoritarias maduradas en el interior de la sociedad italiana sobre todo a partir del final de los años 60, y compartida en principio sólo por exiguos grupos intelectuales locales pertenecientes a las mismas minorías no reconocidas, y luego aceptada en ámbitos intelectuales más sensibles a la ampliación de los espacios de democracia real y por consiguiente apoyada por investigadores y académicos cercanos a las ‘diferencias’ (lingüistas, pedagogos, sociólogos, antropólogos, etc.), pero por mucho tiempo obstaculizada por la clase política, nacional y local, hasta por la mayoría del mundo cultural de Italia, todavía anclada al viejo lema hegeliano: un Estado, una nación, una lengua.
Se ha acabado al mismo tiempo una larga y atormentada fase de la historia unitaria de Italia, que ha durado casi un siglo y medio, en que el comportamiento del Estado italiano hacia las minorías ha pasado de ser “agnóstico” (bajo el régimen de los Savoia), a represor (durante el régimen fascista), para luego volver a un nuevo agnosticismo en el primero periodo republicano (Bruni 1992) e al fin alcanzar, con la aprobación de la ley 482 del 1999, una madura sensibilidad hacia la diversidad lingüística y cultural.
La ley 482, que concretiza la norma constitucional que reconoce los derechos de las minorías lingüísticas presentes en Italia, es también el resultado de la adquisición por parte de los Estados de la Unión Europea de una más profunda sensibilidad sobre lo que concierne pluralismo cultural y lingüístico, considerado come fundamento constitutivo de la nueva Europa, en sustitución del monolingüismo y del monoculturalismo, bases ideológicas de los Estados Nacionales en el curso del siglo XIX.
Para las minorías lingüísticas históricas la aprobación de la ley 482 constituye el comienzo de una nueva fase lingüística, caracterizada por un más amplio y dinámico uso del código minoritario, el cual se colocaría en un nuevo contesto jurídico de tutela y reconocimiento oficial, que determina un cambio hasta en su status comunicativo.
Aunque falte cierta homogeneidad en las situaciones lingüísticas y sociolingüísticas que caracterizan las diversas minorías, esta nueva fase constituye una verdadera revolución, porque reconoce plenos derechos al código minoritario hasta en contextos comunicativos de los cuales había sido históricamente excluido, como la escuela, la administración publica, los medios de comunicación.
A esta “revolución” ha sido necesario enfrentarse con instrumentos de análisis y respuestas didácticas científicamente apropiadas y eficaces, teniendo en cuenta la pluralidad de las situaciones y evitando la exaltación de meros elementos folclóricos. Estos últimos, en efecto, impiden captar la verdadera esencia de la diversidad lingüísticas y cultural representadas en Italia y en Europa por las comunidades regionales y minoritarias, expresión local de esa “ciudadanía plural” europea.
En la conservación de las culturas y de las tradiciones que con ella se expresan la escuela adquiere un papel central. La lengua tutelada por la ley 482 es la que representa la forma de expresarse de los componentes de la minoría lingüística, o sea, en nuestro caso, la lengua hablada en cada comunidad arbëreshe, la lengua viva, la de la familia y del pueblo. En Piana degli albanesi quien quiera pueda aprender a escribir en la lengua arbëreshe de sus progenitores y comprender su funcionamiento y su estructura de forma gradual y sistemática. Actualmente el sistema educativo italiano prevé que en las comunidades albanesas la fase inicial del estudio del arbëresh tenga lugar ya en la guardería. En ese momento tan delicado del desarrollo del hablante se crean las bases lingüísticas que serán gradualmente consolidadas con una didáctica y una competencia adecuadas. Ya el art. 4 de la Ley 482 establece que: «En las guarderías de los ayuntamientos (interesados en la tutela) la educación lingüística prevé, junto al uso de la lengua italiana, también el uso de la lengua de la minoría para el desarrollo de las actividades educativas”. El maestro, o sea, puede decidir hablar en la lengua de la minoría, la lengua hablada en el lugar en que surge la guardería y en que se desarrollan las distintas actividades educativas. En un segundo momento, en la escuela primaria la lengua de la minoría será empleada como «instrumento de enseñanza”, es decir que en horas establecidas se adoptará la lengua de la comunidad local. Desde un punto de vista didáctico, en esta fase tiene lugar una suerte de alfabetización que prevé la lectura y la escritura en lengua arbëreshe. En las escuelas secundarias el objetivo didáctico es la consolidación en la lectura y en la escritura, con la comprensión de textos populares y de nivel superior sacados de obras literarias, no sólo popular, sino también culta. Por consiguiente en esta fase serán tenidas en consideración las variantes lingüísticas de las distintas hablas del arbëresh y se ampliará gradualmente el conocimiento de la lengua literaria de Albania por parte de los alumnos, puesto que unos autores arbëreshë han empleado esa forma lingüística, o parcialmente o totalmente, en la realización de sus obras. Las actuales gramáticas del arbëresh y todo lo que se está haciendo para la didáctica y el uso de las lenguas responden a la exigencia de conocer y transmitir la lengua hablada en las distintas comunidades. La lengua representa en efecto una clave de lectura privilegiada de la cultura, y el vehículo que la transmite. El arbëresh pero es también la lengua aprendida junto a los afectos más íntimos, y que relaciona al individuo con la familia, con la comunidad y por consiguiente con la etnia. Este tipo de aprendizaje, tan natural, permite que el individuo se desarrolle en armonía con sus propias raíces, en continuidad con el ambiente afectivo de la familia y del pueblo.
En esta fase de desarrollo y aprendizaje adquiere un papel fundamental el trabajo de los decentes. Abrirse a los otros (otros como yo, no otros diferentes de mí) y la disponibilidad al diálogo y a la comprensión (admitiendo también la posibilidad de un no-dialogo y de una no-comprensión) son la filosofía fundamental de cada naturaleza intercultural, y la pedagogía de la lengua minoritaria se carga, entonces, de una énfasis particular bajo el perfil histórico, social y civil. De hecho la pedagogía, entendida también como “disciplina que guía a los jóvenes”, en la relación educativa-instructiva entre docente y discente necesita en cualquier caso un ‘médium’. A través de él, ella enciende positivamente y mantén vivos y significativos el dialogo y la comunicación, con los cuales los dos sujetos interaccionan, a la par, para alcanzar finalidades y objetivos compartidos y compartibles. Es interesante entonces preguntarnos de que forma la pedagogía, que recibe utiles aportaciones por parte de otras disciplinas, con las cuales contribuye a la educación de los jóvenes, pueda hoy ser adoptada por docentes y discentes de las socio-culturas minoritarias.
Un primer elemento connotativo es la concepción que profesores y alumnos poseen de las diversidades / diferencias entre personas sobre lo que concierne las lenguas habladas, las culturas de origen, las religiones profesadas, los sexos, las razas, las etnias. La vía principal de la pedagogía intercultural y, por lo tanto, de la educación intercultural en la escuela italiana es sin duda la de la “forma mentis” al respecto e al dialogo. Un secundo elemento connotativo se refiere al objeto de estudio de la socio-cultura minoritaria. El conocimiento de una lengua como l’arbёresh (cultura y lengua, historia y antropología, usos y costumbres, folclor, cantos, bailes), o sea, es significativamente importante como el conocimiento del francés o del inglés.
El estatuto epistemológico sobre el cual se funda cada lengua-cultura y cada cultura-lengua (sus métodos de investigación, sus estrategias de trabajo, sus parámetros de monitorización y de evaluación) constituye, por lo tanto, el punto de referencia ‘ideológico’ de una profunda pedagogía de la socio-cultura minoritaria.
Si la metodología es el marco de referencia cultural de cada docente que se dedique al trabajo de docencia, la didáctica es la aplicación concreta (con alumnos “reales”) del marco cultural de referencia, que tiene que ser gestionado juntos, teniendo en cuenta los programas y las programaciones Pof (Plan de Oferta Formativa), en el tiempo de la Autonomía de las Instituciones escolares (en particular, en el momento de la aplicación real del DPR n. 275/99), a través de monitorización, verificas y evaluaciones con fundamento científico.
El trabajo didáctico en las escuelas de las comunidades minoritarias albanesas ha demostrado, por ejemplo, que existen algunas dificultades que se refieren al alfabeto, al código y al sonido de la lengua. El pasaje delicado y complejo de la lengua oral / hablada a la lengua escrita / literaria (pasaje que resulta aun más complejo si los discentes son adultos) es representado justamente por grafemas, signos y sonido que son “otros” con respeto a los de un idioma neolatino. Bajo este perfil el docente de una escuela albanofona de origen albanofona reflexiona y aprende (y luego enseña) como a ciertas palabras (grafemas y sonidos) albanesas no correspondan en absoluto palabras italianas. Sólo para dar algún ejemplo cuando se quiere enseñar la palabra italiana luna que en albanés corresponde a hёnёz o, la palabra italiana bambino, en albanés djalё o, ancora, la parola italiana casa, shpi en albanés, el docente experimenta rápidamente como signos y sonido puedan crear confusiones de aprendizaje y confusión en la memorización, sobre todo porque la didáctica de la lengua arbёreshe tiene lugar en un territorio casi esencialmente italofono. Estos tipos de problemas encuentran solución en la competencia lingüístico-cultural que debería caracterizar al buen docente en una escuela de comunidad minoritaria, puesto que entre los discentes más jóvenes la comprensión, sobre todo si está acompañada al juego, resulta más rápida. En efecto, la edad ideal para empezar a aprender un idioma, como ya en su tiempo evidenció Montessori, es la de 3-4 años. En ese periodo la extrema plasticidad de la mente humana hace que las lenguas aprendidas, también a través de actividades lúdicas, y de sugestiones y estímulos constructivos sean aprendidas y comprendidas funcionalmente. El juego y todas las actividades lúdicas son un aspecto central del desarrollo y de la maduración armónica de la personalidad humana, y representan el instrumento físico, psíquico y mental, el medio concreto a través del cual el niño explora, interpreta e interviene en el mundo, en los símbolos, en los códigos.
Al juego y a la oralidad que, como hemos dicho, constituyen el primer instrumento de aprendizaje, sigue la escritura, todavía bajo forma de juego-estudio gráfico, con cantilenas, casi balbuceos. El incipit de un estudio más profundizado del arbëresh suele tener lugar después que el niño haya aprendido a leer, escribir y calcular en italiano, o sea, después que el niño sepa leer un texto y sepa comentarlo, y teniendo en cuenta que los tiempos para el aprendizaje de cada joven varían en función del ambiente familiar de origen, del contexto socio-económico, o de la condición social de los padres. Jugar con las palabras y con los sonidos empezando por canciones, poemas, o simples diálogos en un entorno familiar, con mucha disponibilidad humana vivida y recibida por los niños, constituye ese contexto ideal en donde la escuela es el pilar y epicentro de los múltiples procesos de formación e información. Sin embargo, aunque sea innegable la importancia de los centros escolares y de las instituciones en la salvaguarda de las lenguas minoritarias, hay que subrayar también algunos de los problemas surgidos por la aplicación de la ley 482.
Uno de los más inmediatos es el relativo al tipo de lengua que hay que adoptar en ámbito escolar por parte de las diferentes minorías reconocidas. Alguien, ofreciendo de la sobredicha ley una interpretación más literal, propone como modelo comunicativo en contextos minoritarios sujetos a tutela sólo la lengua local, corriendo el riesgo de favorecer, a través de su uso escrito, cierta cristalización del dialecto, la lengua natural, considerada instrumento de comunicación exclusivamente oral. Indudablemente resulta compleja y heterogénea la situación de las doce minorías lingüísticas históricas reconocidas por la ley 482/99, las cuales presentan características lingüísticas, sociolingüísticas, culturales y geográficas fuertemente diferenciadas y necesitan, por lo tanto, modelos de tipo lingüístico no “unívocos”, sino apropiados a la pluralidad de las situaciones examinadas.
La ley 482 no parece entonces crear deliberadamente una separación política y lingüística entre las minorías presentes en Italia y su comunidad nacional, como evidencia hasta el uso de etnónimos de carácter nacional (minorías albanesas, griegas, croatas, etc.) en lugar de los de más evidente caracterización étnica (es. arbëreshë, griki o grecanici, slavo-molisani, etc.). Otra nota significativa es que ni la sobredicha ley, ni los órganos ministeriales que la aplican, usan la expresión de “lenguas locales” en relación con las lenguas de minorías históricas, prefiriendo las más políticamente correctas expresiones ”lengua de minoría”, “lengua y tradiciones culturales de los que pertenecen a una minoría lingüística reconocida” o expresiones jurídicas más generales y neutras como “lenguas admitidas a tutela”. Por consiguiente la expresión “lengua de minoría” no puede ser arbitrariamente interpretada como “lengua local”, debiéndose entender por lengua de minoría el código verbal de la comunidad minoritaria, también en relación con la comunidad nacional de origen y a su idioma común.
Esta solución “localista” podría, quizás, encontrar alguna forma de aplicación sólo en alguna minoría lingüísticamente aislada, como la germanofona, que históricamente no ha podido desarrollar (por particulares condiciones ambientales, geográficas y culturales) una tradición lingüística unitaria con la comunidad nacional de origen, pero parece poco adapta a la situación arbëreshe, sobre todo porque, como es notorio, no existe una lengua arbëresh común.
Según el útil acercamiento interpretativo de Heinz Kloss, en la definición de lo que es lengua y de lo que es dialecto, es importante distinguir entre factores internos y externos. Los factores internos, de carácter lingüístico, se refieren a la distancia que separa entre sí dos sistemas en examen. Si esta distancia estructural es muy profunda, las dos variedades lingüísticas pueden ser consideradas Abstandsprachen o “lenguas por distancia”, lenguas, o sea, consideradas independientes de la lengua genealógicamente más cercana, por su estructura lingüística; en caso contrario, si faltara esa “distancia”, estaríamos en presencia de dos variedades lingüísticas que consideraríamos como dialectos de la misma lengua. Entre los factores externos hay que considerar un conjunto de criterios que se refieren al nivel de elaboración de registros que pertenecen a ámbitos más elevados del código comunicativo oral básico, o sea de tipo principalmente, si no exclusivamente, escrito (Holtus 1989).
La ley 482/99 ha sugerido una medida que quiere identificar la lengua minoritaria tutelada con la lengua local y no con la lengua de la minoría, las distintas comunidades albaneses, o sea, estarían identificadas por los distintos dialectos albaneses, antes que por el albanés estándar; medida que da un reconocimiento cultural formal a la especificidad lingüística de estas comunidades consideradas a la par con las otras. Sin embargo algunos opinan que la aplicación de esta ley, en el contexto arbëreshe, podría dar lugar a una ulterior e irreversible fragmentación lingüística entre las diferentes hablas, hecho que acentuaría las divergencias, en lugar de favorecer la convergencia interdialectal.
La lengua que se querría enseñar y sostener en el ámbito administrativo, escolar y comunicativo sería el sólo código limitado a un centenar de vocablos en uso en el habla. Esto se traduciría en una enseñanza de la sola lengua hablada por las comunidades y podría volverse una ineficaz y dispendiosa obra didáctica de traducción del oral al escrito, que obligaría los arbëreshë a renunciar a su código ‘complejo’, para servirse, cuando fuera necesario, del único código complejo que les ha sido propuesto y enseñado: el italiano.
Una alternativa a esta propuesta de la ley 482 podría nacer ante todo de los resultados de las muchas investigaciones dialectales sobre el arbëresh, realizadas por algunos de los más eminentes lingüistas y albanologos, que han permitido investigar detalladamente las condiciones de eteroglosía dialectal que se registran en las cincuentas hablas todavía lingüísticamente vivas en el territorio italiano.
Teniendo en cuenta estos estudios, hoy es unánimemente reconocida la pertenencia del arbëresh, variante dialectal de origen tosco-meridional, a la estructura dialectal del albanés, pero con elementos conservadores arcaizantes comunes también al albanés de Grecia y al antiguo griego, y con elementos innovadores debidos al largo contacto lingüístico con los dialectos ítalo-románicos. Las diferencias lingüísticas más evidentes entre las variantes dialectales en el arbëresh, e entre estas últimas y el albanés estándar, no parecen de por sí determinantes, ni suficientes para creer en la posibilidad de una transformación de la variedad dialectal arbëreshe a “Ausbausprache” (‘lengua por elaboración‘), según la terminología di Kloss, transformación que necesitaría ante todo un uso por parte de los hablantes, un uso completo de la variedad lingüística en la producción escrita y preliminarmente de diferencias de estructura lingüística con la lengua emparentada, condiciones lingüísticas y extralingüísticas que no parecen existir en la realidad arbëreshe. Las conclusiones de los dialectólogos llevan, entonces, a considerar el arbëresh un dialecto albanés, antes que una variante lingüística autónoma en el interior del mismo albanés.
En este contexto el arbëresh hablado equivale a un “Dachlose Mundart”, o sea, según la terminología de Kloss, un ‘dialecto sin techo’, ‘descubierto’; definición moldeada en 1952, en relación con las lenguas de las minorías lingüísticas cuyos hablantes desconocen la lengua literaria lingüísticamente coordenada y relacionada a su dialecto, y necesitan para escribir de una ‘lengua techo’, el albanés común en este caso, una suerte de albanés estándar ampliado, que comprende algunas especificidades comunes del sistema morfosintáctico y léxico del arbëresh.
En esta situación en que coexisten distintas variedades del arbëresh hablado bajo el ‘techo lingüístico’ protectivo del albanés común escrito, ha nacido una contraposición entre sostenedores de las variantes y sostenedores de la norma, contraposición que podría quizás solucionarse a través de una valoración didáctica del patrimonio lingüístico de origen, asimilado por el alumno a través de su lengua materna, y que no puede por consiguiente ser excluido de la practica didáctica. Esta impostación quiere evitar que sea acentuada la separación entre la lengua del entorno social y familiar, y la del entorno escolar, entre hablas ítalo-albanesas y lenguas albanesas comunes.
La hipótesis de transformación del arbëresh a Ausbausprache (‘lengua por elaboración’), separado del macrosistema del albanés, es, entonces, rechazado por quien subraya que al fin y al cabo el arbëresh no ha podido imponerse como lengua literaria común y unificadora, ni durante la ‘Rilindja’, momento de su máxima afirmación, al no ser capaz de imponerse como Ausbausprache (‘lengua por elaboración’) en ningún centro de poder cultural, político, administrativo e institucional. El esfuerzo de transformación del arbëresh a Ausbausprache, que resultaría además bastante oneroso en términos de aprendizaje sería también inútil por lo que se refiere a la eficacia comunicativa, debiéndose aprender una lengua del todo artificial, construida o restaurada de forma artificial, no hablada en ninguna comunidad y no empleada en ningún contexto oficial. Aunque la distancia existente entre albanés de Italia y estándar, los dos con base dialectal tosca, no resulte estructural, porque no se refiere ni a la fonética, ni a la gramática básica, sino sobre todo al léxico, hay que confrontarse sin embargo con esa “distancia” que no representa sólo una cuestión lingüística, o de política lingüística, sino un problema didáctico que hay que solucionar en el contexto de una estrategia pedagógica atenta a los asuntos de plurilinguismo y que lleve el discente de las escuelas primarias de las áreas minoritarias arbëreshë a desarrollar gradualmente, a través de adecuadas metodologías, su competencia comunicativa, teniendo en cuenta los conocimientos lingüísticos ya adquiridos y todas las lenguas en uso en la comunidad: arbëresh, dialecto románico, italiano.
En otros términos hay que proponer al alumno arbëreshe, que ha vivido en una situación de bilingüismo ‘compuesto’ (o bilingüismo ‘cojo’, como más expresivamente ha sido definido), una educación lingüística que le garantice una efectiva condición de bilingüismo paritario. Para alcanzar ese objetivo ocurre ante todo consolidar la competencia verbal de origen, bien sea receptiva que productiva, que no puede prescindir del arbëresh hablado en familia y en la comunidad de pertenencia. En el siguiente pasaje, de la oralidad a la escritura, se tendrá en cuenta, en la primera fase, del albanés conocido por el alumno, valorando su competencia lingüística ya adquirida en el ámbito oral a través de la variedad dialectal arbëreshe de su comunidad y, posiblemente de las otras variedades dialectales arbëreshë presentes en el área. Se pasará, entonces, en una fase ulterior, a enseñarle las diferencias que existen entre las variedades albanesas – bien sea entre las arbëreshë que entre las balcánicas -, porque partiendo desde las variantes lingüísticas y de la eteroglosia dialectal, pueda tomar conciencia de la unidad fundamental que caracteriza al sistema lingüístico del albanés común. Este modelo lingüístico, menos rígido que el establecido por la norma del albanés estándar, irá entonces más allá de este último, absorbiendo en su sistema esos elementos fonológicos, morfológicos sintácticos y lexicales, más unitarios y comunes, que no hacen parte de la lengua estándar actual y que por lo tanto no son normativos, y que pero el arbëresh de Italia comparte, en un plan diacrónico, con la lengua albanesa antigua y con el arbëresh de Grecia, y en un plan sincrónico con los dos dialectos históricos del albanés, el tosco, e en parte, también el griego.
Bibliografía
BRUNI, F. (ed.) (1992), L’italiano nelle regioni, Lingua nazionale e identità regionali, Torino.
HOLTUS, G., METZELTIN, M., PFISTER, M., (eds) (1989), La dialettologia oggi, Studi offerti a Manlio Cortellazzo, Tübinguen.
KELLNER, H. (1972), Die albanische in Sizilien, Wiesbaden
PETROTTA, S. (1966), Albanesi di Sicilia, Palermo
RUFFINO, G. (1998), «Isoglosse siciliane», QUATTORDIO MORESCHINI (ed.), Tre millenni di storia lingüística della Sicilia (Atti del Convengo della Società Italiana di Glottologia, Palermo 25-27 marzo 1997), Pisa, 161 – 224.